A
partir de los años treinta y hasta la mitad de nuestro siglo se afirmó que la
novela no podría superar jamás el gran realismo del siglo XIX. Se nombraba a
Proust y a Joyce como los precursores de la crisis definitiva y se vaticinaba
la muerte segura de la novela, cuyos contenidos naturales habrían de quedar
absorbidos por los procedimientos audiovisuales de comunicación y
entretenimiento. Al fin resultaron falsas aquellas profecías: la novela ha
mostrado un vigor creciente y ha ofrecido hasta la fecha una diversidad que,
sin ceñirse ya a la estricta referencia de la sociedad de la época, como hizo
en la segunda mitad del siglo pasado, presenta múltiples perspectivas, según el
modo de hacer y las obsesiones de cada autor.
Es
fácil comprobar que la novela se ha adaptado a las visiones más variadas, en
cuanto a la forma de narrar y a la estructura de los relatos, y que ha dado
cabida a toda clase de ficciones sin dificultar ninguna especulación ética,
estética o fantástica. Hay aspectos de nuestra cultura y hasta de nuestra
experiencia individual que se nutren primordialmente de la verosimilitud de
ternas y mitos novelescos.
También
la novela de nuestro siglo, recuperando la tradición simbólica de algunos
modelos clásicos, muestra su eficacia para sondear en la condición, peripecias
y metamorfosis de personajes, estirpes, grupos y hasta pueblos enteros,
transmutados mediante lo literario en presencias autosuficientes, que no
precisan de referentes vivos para convencer al lector de su verdad, y que
tantas veces resultan además parábolas esclarecedoras de la realidad no
literaria.
No
era la novela lo que estaba en crisis, sino una determinada manera de
entenderla. Pero recientes polémicas sobre el papel del novelista en la sociedad
parecen apuntar el reverdecimiento de aquellas doctrinas que veían la novela
como algo subsidiario de la realidad: un mero reflejo, el espejo a lo largo del
camino de la cita famosa; como si de nuevo la novela estuviese obligada a
cumplir las funciones de los tiempos en que ella era el medio principal para la
transmisión de ideologías y la crítica de costumbres.
Sin
embargo, parece que no puede mantenerse un concepto de realidad similar al
decimonónico o al acuñado por cierta crítica sociologista para exigir el
permanente vicariato y compromiso de la novela con la realidad no novelesca.
Elementos tan dispares como las nuevas concepciones cósmicas, la narrativa en
imágenes, el psicoanálisis o la simultaneidad de los sucesos más lejanos con su
general difusión testifican la crisis del propio concepto de realidad, que no
es nunca unívoca ni está perfilada con absoluta diafanidad.
Actualmente
es preciso convenir que la realidad está configurada también por la novela; que
la realidad se compone, por una parte, de hechos, relaciones y normas, pero
que, por otra, incluye lo imaginario, y que es patrimonio de la novela,
precisamente, lo imaginario construido mediante la pura materia de las
palabras. Y del mismo modo que desconocer la importancia del lo imaginario
sería amputar y simplificar gravemente lo complejo de nuestra realidad, no
aceptar la preponderancia de la novela —y de toda la ficción literaria— dentro
de lo imaginario manifestaría un peligroso olvido del ámbito y de la potencia
de ese signo, identificador por excelencia de lo humano, que constituye la
palabra.
Debería
considerarse también que, frente a otros campos en que lo imaginario se ofrece
de modo compulsivo, creando seres, paraísos o terrores capaces de angustiar y
violentar al hombre, emplazando el cumplimiento de su destino más allá de la
muerte, la novela representa lo imaginario no compulsivo, acomodado siempre a
nuestra medida; por eso asumimos la posible seducción de su lectura como algo,
plenamente integrado en la vida cotidiana, sin perjuicio de los elementos
oscuros e inefables que a su través podemos conocer o intuir. De ahí que las
novelas, en el ejercicio de su función liberadora, tengan capacidades que
desbordan su indiscutible virtud como remedio de soledades.
Libertad
Por
su afirmación en lo imaginario, pertenecen las novelas a las zonas más libres
de la conciencia, y se marcan allí con señales susceptibles de reconciliar a
los hombres con sus sueños y permitirles sospechar que, del mismo modo que la
realidad imaginaria puede moldearse, podría también ser moldeada la realidad
vigil, integrada cada vez en mayor medida por aspectos problemáticos en que
juegan fuerzas capaces de arrollarnos a todos.
Y,
sin embargo, mientras se asume —aunque amargamente— la tiranía de los
gigantescos engranajes de esa otra parte de la realidad en lugar de reivindicar
el desarrollo urgente de lo imaginario, se sospecha de ello, se pretende
constreñirlo y acotarlo. Pues no significaría otra cosa volver a prescribir
para la novela funciones instrumentales concretas respecto de la realidad no
novelesca. Sin olvidar que la novela, en su utilización institucional, no pasa
de ser simplemente un medio para la enseñanza de la lengua, con frecuencia
aplicado en meros procesos de autopsia.
Frente
a las exigencias de compromiso de la novela con la realidad no novelesca habría
que demandar compromiso de la realidad no novelesca con lo imaginario, y muy en
especial con la novela. Esto debe suponer la plena libertad de los narradores
para que transformen sus obsesiones en novelas, pero también llevaría consigo
la decidida implantación de lo imaginario novelesco en la formación de los
ciudadanos, concediendo un papel muy relevante al embeleso de su lectura.
José María Merino
.
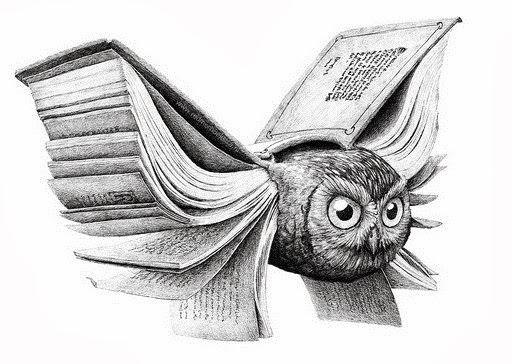
No hay comentarios:
Publicar un comentario