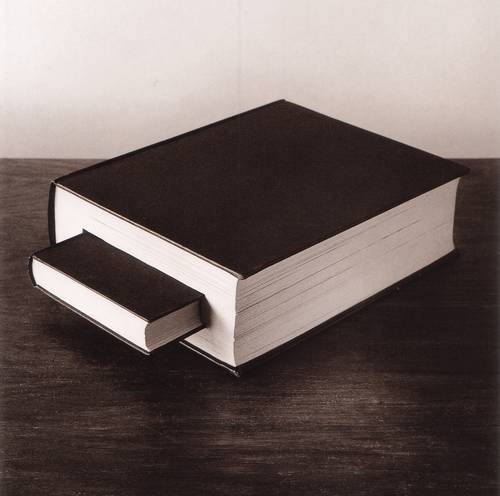AQUEL PERSONAJE que inventé una tarde lluviosa me había proporcionado fama, fortuna y prestigio; sin embargo, ya no lo soportaba. Primero, por inmiscuirse con sus peregrinas opiniones sobre mis tramas; después, por exigirme que incluyera algunas de sus “brillantes” ideas. Como si esto fuera poco, hace dos novelas, me demandó un doble o no habitaría más en mis escritos. En tal caso, le dije, antes yo dejaré de escribir.
Pero, ya se sabe, los editores son rapiña del éxito y los contratos sus garras: no tuve más remedio que volver al oficio. Quien lo reemplazaría, era un tipo cortés; siempre dispuesto a dar lo mejor de sí. Empatizamos desde el principio. El original, aunque se mostraba indiferente, pronto comenzó a sentir celos y quiso recuperar terreno. Le dije que no estaba en forma, que las próximas páginas serían de las más agitadas que había escrito. «¡Mejor así!», me dijo… Aguantó hasta la decimotercera carilla, donde, después de ser vapuleado como nunca por sus archienemigos, murió. El doble, ahora, protagoniza mis novelas como su hermano gemelo que, tras su exilio en la legión extranjera, ha vuelto para vengarlo; las ventas, casi sobra decirlo, se han disparado.